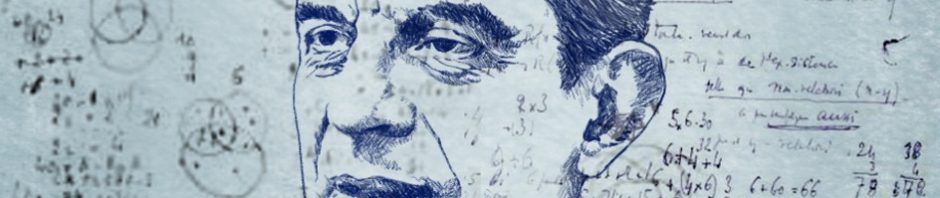Lectura de “Pegan a un niño”. El jeroglífico del látigo, la ley de la schlague. La reacción terapéutica negativa. El dolor del ser. El presunto masoquismo femenino.
La instancia esencial del significante en la formación de los síntomas.
Trato de desarrollar aquí mostrándoles la instancia esencial del significante en la formación de los síntomas —se trata, así es, de la intervención en Freud de la noción del significante.
Tan pronto Freud lo hubo demostrado, se vio claramente que el instinto, la pulsión, no tiene ningún derecho a ser promovido como más [manifiesto], por así decirlo, en la perversión que en la neurosis.
Un articulo de Hanns Sachs sobre la génesis de las perversiones está hecho para mostrar que hay en toda formación llamada perversa, sea cual seas, exactamente la misma estructura de compromiso, de elusión, de dialéctica de lo reprimido y de retorno de lo reprimido que en la neurosis. Esto es lo esencial de ese articulo tan notable, y proporciona ejemplos completamente convincentes.
En la perversión hay siempre algo que el sujeto no quiere reconocer, con lo que este quiere supone en nuestro lenguaje —lo que el sujeto no quiere reconocer sólo se concibe corno algo que está ahí articulado, pero que sin embargo no sólo es desconocido por su parte sino reprimido por razones esenciales de articulación.
Éste es el motor del mecanismo analítico de la represión. Si el sujeto reconociera lo reprimido, estaría obligado a reconocer al mismo tiempo una serie de otras cosas que le resultan propiamente intolerables, lo cual es la fuente de lo reprimido. La represión sólo se puede concebir corno vinculada a una cadena significante articulada. Cada vez que encuentras represión en la neurosis, es porque el sujeto no quiere reconocer algo que exigiría ser reconocido, y este término, exigiría, implica siempre un elemento de articulación significante que sólo es concebible en una coherencia de discurso.
Pues bien, en la perversión es exactamente igual, … supone exactamente los mismos mecanismos de elisión de los términos fundamentales, a saber, edípicos, que encontramos en el análisis de las neurosis.
Diferencia entre neurosis y perversión.
Si hay, con todo, una diferencia, merece ser precisada en grado extremo.
En ningún caso cabría contentarse con una oposición tan sumaria corno la consistente en decir que en la neurosis la pulsión se evita, mientras que en la perversión se la reconoce al desnudo. Se manifiesta, la pulsión, pero se manifiesta siempre parcialmente.
[La diferencia] aparece en algo que, con respecto al instinto, es un elemento desprendido, un signo, hablando con propiedad, y podemos llegar a decir un significante del instinto.
Por eso … insistía yo en el elemento instrumental que hay en toda una serie de fantasmas llamados perversos.
Conviene, así es, partir de lo concreto y no de cierta idea general que podamos tener de lo que se llama la economía instintual de una tensión, agresiva o no, de sus reflexiones, sus retornos, refracciones. Al menos no es esto lo que nos explicará la prevalencia, la insistencia, la predominancia, de aquellos elementos cuyo carácter es no sólo emergente sino aislado, en la forma que adquieren las perversiones bajo especie de fantasmas, o sea aquello por lo que suponen satisfacción imaginaria.
¿Por qué tienen estos elementos tal lugar privilegiado?
La otra vez hablé del zapato y también del látigo —no podemos vincularlos con una pura y simple economía biológica del instinto.
Esos elementos instrumentales se distinguen con una forma demasiado evidentemente simbólica como para que pueda ser desconocida, ni siquiera por un instante, apenas nos aproximamos a la realidad de la perversión. La constancia de un elemento así a través de las transformaciones que puede evidenciar a lo largo de la vida de un sujeto la evolución de su perversión … tiende a poner de relieve la necesidad de admitirlo, no solo como un elemento primordial, último, irreductible, cuyo lugar en la economía subjetiva hemos de percibir, sino también como un elemento significante de la perversión.
Vayamos al artículo de Freud.
Pegan a un niño —Freud.

Freud parte de un fantasma que aisló en un conjunto de ocho enfermos, seis niñas y dos niños, que presentan formas patológicas bastante matizadas, una parte bastante importante estadísticamente es neurótica, pero no el conjunto.
Partiendo de estos sujetos, por muy diversos que sean, se dedica a seguir, a través de las etapas del complejo de Edipo, las transformaciones de la economía del fantasma, Pegan a un niño.
Freud empieza a articular lo que desarrollará a continuación como el momento de la investigación de las perversiones en su pensamiento que nos mostrará, … insisto en ello, la importancia del juego del significante en dicha economía.
Tenemos ahora el fantasma Pegan a un niño.
Freud se detiene en el significado de este fantasma que parece haber absorbido, si no todas, al menos una parte importante de las del sujeto.
Insiste en el hecho de que lo ha encontrado la mayor parte de las veces en sujetos femeninos, menos a menudo en sujetos masculinos. No se trata de un fantasma sádico o perverso cualquiera, se trata de un fantasma que se consuma y se fija en una forma cuyo tema comunica el sujeto con mucha reticencia. Al parecer, la comunicación misma de este tema, que una vez revelado sólo puede articularse como Pegan a un niño, está asociada a una carga bastante importante de culpabilidad.
Pegan. Esto quiere decir que no es el sujeto quien pega, está ahí como espectador. Freud empieza analizando la cosa tal como se produce en la imaginación de los sujetos femeninos que han tenido que revelársela.
El personaje que pega es, considerándolo en conjunto, de la estirpe de los que tienen autoridad. No es el padre, es a veces un maestro, un hombre poderoso, un rey, un tirano, es a veces una figura muy novelada. Se reconoce, no al padre, sino a alguien que para nosotros es su equivalente.
Tendremos que situar esto en la forma acabada del fantasma, y veremos muy fácilmente que no hay motivo para conformarse con una homología con el padre. Lejos de asimilarlo al padre conviene situarlo en el más allá del padre, a saber, en esa categoría del Nombre del Padre que tenemos cuidado de distinguir de las incidencias del padre real.
Lo que nos interesa es cómo procede Freud para abordar el problema.
Nos da el resultado de sus análisis, empieza hablando de lo que ocurre en la niña, y ello por necesidades de la exposición, para no tener que enfrentarse constantemente con bifurcaciones —esto en la niña, esto en el niño—, luego toma lo que ocurre en el niño, para lo cual, por otra parte, dispone de menos material.
En suma, ¿qué nos dice? Confirma constancias y nos las comunica. Lo que le parece esencial son los avatares de ese fantasma, sus transformaciones, sus antecedentes, su historia, sus subyacencias, a los que la investigación analítica le da acceso. El fantasma conoce cierto número de estados sucesivos en el curso de los cuales se puede constatar que algo cambia y algo permanece constante.
Para nosotros se trata de extraer una enseñanza de esta investigación minuciosa, marcada por lo que le da su originalidad a casi todo lo que escribió Freud – precisión, insistencia, trabajo del material hasta que las articulaciones que le parecen irreductibles hayan quedado verdaderamente aisladas. Así, en los cinco grandes psicoanálisis, y en particular en el admirable Hombre de los Lobos, le vemos buscar una y otra vez estrictamente la parte correspondiente a lo que podemos llamar el origen simbólico y la correspondiente al origen real, en la cadena primitiva de la historia del sujeto. Aquí, igualmente, nos aísla tres tiempos.
—Primer tiempo.
Nos dice, que se encuentra siempre en esta ocasión en las niñas, es ésta. En un momento dado del análisis, el niño que es pegado y que ha revelado en todos los casos su verdadero rostro, es un hermano, un hermanito o una hermanita a quien el padre pega. ¿Cuál es la significación de este fantasma?
No podemos decir si es sexual o si es sádico.
Aunque este fantasma sea primitivo – pues no se encuentra ninguna etapa arcaica anterior -, Freud subraya al mismo tiempo que donde se sitúa su significación es en el padre.
El padre rehúsa, le niega su amor al niño pegado, hermanito o hermanita. Si lo que está en el punto de mira es este sujeto en su existencia de sujeto, es porque hay ruptura de la relación de amor y humillación.
Es objeto de una sevicia, y esta sevicia consiste en negarlo como sujeto, en reducir a nada su existencia como deseante, reducirlo a un estado que tiende a abolirlo como sujeto. Mi padre no lo ama, éste es el sentido del fantasma primitivo, y es lo que complace al sujeto – el otro no es amado, es decir, no está establecido en la relación propiamente simbólica.
Por esta vía es como la intervención del padre adquiere su primer valor para el sujeto, del que dependerá toda la continuación.
Este fantasma arcaico nace así de entrada en una relación triangular, que no se establece entre el sujeto, la madre y el niño sino entre el sujeto, el hermanito o la hermanita y el padre. Estamos antes del Edipo y, sin embargo, el padre está presente.
—Segundo tiempo. “Me padre me pega”
Mientras que este primer tiempo del fantasma, el más arcaico, el sujeto lo encuentra en análisis, el segundo, por el contrario, nunca se encuentra y ha de ser reconstruido. Es inaudito.
El material analítico converge, pues, hacia ese estado del fantasma que ha de ser reconstruido porque, según Freud, nunca aparece en el recuerdo.
Este segundo tiempo está vinculado con el Edipo propiamente dicho. Tiene el sentido de una relación privilegiada de la niña con su padre – es ella la que es pegada.
Así, Freud admite que este fantasma reconstruido puede ser un testimonio del retomo del deseo edípico en la niña, el de ser el objeto del deseo del padre, con la culpabilidad que implica, la cual exige que se haga pegar.
Freud habla a este respecto de regresión. ¿Cómo hay que entenderlo? Como el mensaje en cuestión está reprimido, como no se puede recuperar en la memoria del sujeto, un mecanismo correlativo que Freud llama aquí regresión hace que el sujeto recurra a la figuración de la etapa anterior para expresar, en un fantasma que nunca sale a la luz, la relación francamente libidinal, ya estructurada de acuerdo con la modalidad edípica, que el sujeto tiene entonces con el padre
—Tercer tiempo.
En un tercer tiempo y tras la salida del Edipo, del fantasma sólo queda un esquema general. Se ha introducido una nueva transformación, que es doble.
La figura del padre es superada, traspuesta, remitida a la forma general de un personaje en posición de pegar, omnipotente y despótico, mientras que el propio sujeto es presentado en la forma de esos niños multiplicados que ni siquiera son ya todos ellos de un sexo preciso, sino que forman una especie de serie neutra.
Esta forma última del fantasma, en la que algo es mantenido así, fijado, memorizado, podríamos decir, queda investida para el sujeto de la propiedad de constituir la imagen privilegiada en la que encontrarán su soporte las satisfacciones genitales que pueda experimentar.
Esto merece nuestra atención y debe suscitar nuestra reflexión con ayuda de los términos cuyo primer uso he tratado de enseñarles aquí. ¿Qué pueden representar en este caso?
Vuelvo a mi triangulo imaginario y a mi triangulo simbólico.
La primera dialéctica de la simbolización de la relación del niño con la madre concierne esencialmente a lo que es significable, es decir, lo que nos interesa.
Sin duda hay otras cosas aparte de eso, está el objeto que puede presentar la madre como portadora del seno, están las satisfacciones inmediatas que puede aportarle al niño, pero si sólo hubiera esto no habría ninguna clase de dialéctica, ninguna abertura en el edificio.
A continuación, la relación con la madre no está hecha simplemente de satisfacciones y de frustraciones, está hecha del descubrimiento de aquello que es el objeto de su deseo. El sujeto, ese niño pequeño que ha de constituirse en su aventura humana y ha de acceder al mundo del significado, tiene en efecto que descubrir lo que para ella significa su deseo.
Ahora bien, lo que siempre ha planteado un problema en la historia analítica, tanto para la teoría como para la práctica, ha sido saber por qué en este punto se manifiesta la función privilegiada del falo.
La fase fálica.
[Consiste] en la afirmación de Freud según la cual hay, para ambos sexos, una etapa original de su desarrollo sexual en la que el tema del otro como otro deseante está vinculada con la posesión del falo.
Esto es literalmente incomprensible para casi todos los que rodean a Freud, … Lo que no comprenden es que ahí Freud está planteando un significante central alrededor del cual gira toda la dialéctica de lo que el sujeto debe conquistar de sí mismo, de su propio ser.
Al no comprender que se trata de un significante y de ninguna otra cosa, los comentaristas se agotan en busca de su equivalente hablando de defensa del sujeto en forma de creencia en el falo…. Ahora bien, en lo que, al falo, se trata de la función más general.
Les diré que frecuentemente hemos de considerar que el falo entra en juego en el sistema significante a partir del momento en que el sujeto tiene que simbolizar, en oposición al significante, el significado que en esencia corresponde, quiero decir la significación.
Lo que le importa al sujeto, lo que desea, el deseo mientras deseado, lo deseado del sujeto, cuando el neurótico o el perverso tiene que simbolizarlo lo hace literalmente en última instancia por medio del falo. El significante del significado en general, es el falo.
Esto es esencial. Si parten ustedes de esto, entenderán muchas cosas. Si no parten de esto, entenderán muchas menos y se verán obligados a dar rodeos considerables para comprender cosas enormemente simples.
El falo entra ya en juego tan pronto el sujeto aborda el deseo de la madre. Este falo está velado, y estará velado hasta el fin de los siglos por una simple razón, porque es un significante último en la relación del significante con el significado.
Hay así es, pocas posibilidades de que se muestre nunca de un modo diferente, que no sea su naturaleza significante, es decir de que revele verdaderamente qué significa en cuanto significante.
Sin embargo, piensen en lo que ocurre, … si en su lugar interviene algo que es mucho menos fácil de articular, de simbolizar, que cualquier cosa imaginaria, a saber, un sujeto real. De esto se trata precisamente en esta fase primera que nos designa Freud.
Aquí, el deseo de la madre, no es simplemente el objeto de una búsqueda enigmática, en la que el sujeto tiene, en el curso de su desarrollo, que trazar este signo, el falo, para que éste entre en la danza de lo simbólico, es decir, sea enseguida el objeto preciso de la castración y se le devuelva al fin bajo una forma distinta, para que haga y sea lo que ha de hacer y ser.
El sujeto lo es, lo hace, pero aquí estamos en el mismo origen, en el momento en que el sujeto se enfrenta con el lugar imaginario donde se sitúa el deseo de la madre, y ese lugar está ocupado.
Ahora, pensemos en el papel de segundones, cuya importancia decisiva en el desencadenamiento de las neurosis, sin embargo, todos conocemos. Basta con tener una mínima experiencia analítica para saber que la aparición de un hermanito o una hermanita tiene un papel de encrucijada en la evolución de cualquier neurosis.
Pero si hubiéramos pensado en ello enseguida, habría tenido sobre nuestro pensamiento exactamente el mismo efecto que observamos en el sujeto neurótico —- quedarse en la realidad de esta relación hace errar por completo su función.
La relación con el hermanito o la hermanita, con un rival cualquiera, no adquiere su valor decisivo en el plano de la realidad sino mientras que se inscribe en un desarrollo muy distinto, un desarrollo de simbolización.
Lo complica, y requiere una solución completamente distinta, una solución fantasmática. ¿Cuál es? Freud nos articuló su naturaleza —el sujeto es abolido en el plano simbólico, mientras que es como un mamarracho a quien se le rehúsa toda consideración como sujeto. En este caso particular, el niño encuentra el llamado fantasma masoquista de fustigación, que constituye en este nivel una solución lograda del problema.
No hemos de limitarnos a este caso sino, en primer lugar, comprender lo que en él ocurre. Y lo que ocurre es un acto simbólico. Freud lo pone perfectamente de relieve —ese niño que se cree alguien en la familia, basta con un simple pescozón para precipitarlo desde la cima de su omnipotencia. Pues bien, se trata de un acto simbólico, y la propia forma que, Interviene en el fantasma, el látigo o la vara, tiene en sí misma el carácter, tiene la naturaleza de algo que en el plano simbólico se expresa mediante una tachadura.
Antes que cualquier otra cosa, como una empatia [Einfühlung], una empatía cualquiera atribuible a una relación física del sujeto con el que sufre, lo que interviene ante todo es algo que borra al sujeto, lo tacha, lo anula, algo significante.
Esto es tan cierto, que cuando más tarde (todo esto está en el artículo de Freud, lo sigo línea a línea) el niño tropieza efectivamente con el acto de pegarse, o sea, cuando en la escuela ve frente a él a un niño pegado, no lo encuentra en nada gracioso —dice Freud, contando con el texto de su experiencia, de los sujetos de quienes ha extraído la historia de este fantasma.
La escena le inspira al niño algo semejante a una aversión [Ablehnung], una aversión, girar la cara. El sujeto se ve obligado a soportarlo, pero no está implicado, se mantiene a distancia.
El sujeto está muy lejos de participar en lo que ocurre realmente cuando se enfrenta a alguna escena efectiva de fustigación. Y, por otra parte, como lo indica Freud de forma muy precisa, el propio placer de este fantasma está manifiestamente vinculado a su carácter poco serio, inoperante. La fustigación no atenta contra la integridad real y física del sujeto. Es propiamente su carácter simbólico lo que está erotizado, y ello desde el origen.
En el segundo Tiempo.
En el segundo tiempo [“Mi padre me pega”] —y esto tiene importancia para dar valor al esquema que les introduje la última vez—, el fantasma adquirirá un valor muy distinto, cambiará de sentido. En ello reside precisamente todo el enigma de la esencia del masoquismo.
Cuando se trata del sujeto, no hay forma de evitar este callejón sin salida. No les digo que sea fácil de captar, de explicar, de desplegar. En primer lugar, es preciso que nos atengamos al hecho, a saber, que es así, y después trataremos de comprender por qué puede ser así.
La introducción radical del significante supone dos elementos distintos:
Primero, está el mensaje y su significación —el sujeto recibe la noticia de que el pequeño rival es un niño pegado, es decir, un mamarracho, alguien a quien se le puede subir uno a las barbas. Hay también un elemento que es preciso aislar bien, a saber, aquello con lo que se opera, el instrumento.
El carácter fundamental del fantasma masoquista tal como existe efectivamente en el sujeto y no en no sé qué reconstrucción modelo, ideal, de la evolución de los instintos —es la existencia del látigo.
Es algo que en sí merece ser destacado por nuestra parte. Ahí tenemos un significante que merece ocupar un lugar privilegiado en la serie de nuestros jeroglíficos, y de entrada por una simple razón, que el jeroglífico del portador del látigo siempre ha designado al director, al gobernante, al amo. Se trata de no perder de vista que eso existe y que a eso nos enfrentamos.
La misma duplicidad se encuentra en el segundo tiempo. Pero el mensaje en cuestión, Mi padre me pega, no le llega al sujeto —así es como hay que entender lo que dice Freud.
El mensaje que primero quería decir El rival no existe, no es nada de nada, ahora quiere decir Tú sí existes, incluso eres amado. Esto es lo que, en el segundo tiempo sirve de mensaje, bajo una forma regresiva o reprimida, no importa. Y es un mensaje que no llega.
El enemigo radical.
Cuando, un año más tarde, Freud aborde el problema del masoquismo en sí mismo, en Más allá del principio del placer, e indague cuál es el valor radical de este masoquismo que encuentra en el análisis en forma de una oposición, un enemigo radical, se verá obligado a plantearlo en diversos términos. De ahí el interés de detenernos en este tiempo enigmático del fantasma, del que Freud nos dice que es toda la esencia del. masoquismo.
Vayamos paso a paso. Hay que empezar por ver la paradoja y dónde se encuentra:
Primero, esta pues, el mensaje, el que no llega al lugar del sujeto.
Segundo, por otra parte, lo único que queda es el material del significante. ese objeto. El látigo, que permanece como un signo hasta el final, hasta el punto de convertirse en el eje, y casi diría el modelo, de la relación con el deseo del Otro.
Así es, el carácter de generalidad del último fantasma. el que permanece, nos lo indica bastante bien la multiplicación indefinida de los sujetos. Esto evidencia la relación con el otro, los otros, los otros con minúscula, a minúscula, en cuanto relación libidinal, y significa que los seres humanos están, en tanto que humanos, todos bajo la férula.
Entrar en el mundo del deseo es para el ser humano experimentar, lo primero de todo. la ley impuesta por eso que existe más allá —que nosotros lo llamemos aquí el padre ya no tiene importancia, no importa—, la ley de la derrota [schlague].
He aquí como, en un sujeto determinado que entra en todo esto por caminos particulares, se define una cierta línea de evolución. La función del fantasma terminal es manifestar una relación esencial del sujeto con el significante.
La novedad introducida en Más allá del principio del placer.
Ahora vayamos un poco más lejos y recordemos en qué consiste la novedad que Freud introduce con respecto al masoquismo en Más allá del principio del placer.
Es esencialmente esto —si consideramos el modo de resistencia o de inercia del sujeto ante determinada intervención curativa normativa, normalizante, nos vemos llevados a articular el principio del placer como la tendencia de la vida a volver a lo inanimado.
El último motor de la evolución libidinal es volver al reposo de las piedras. Esto es lo que Freud plantea, para el mayor escándalo de todos los que hasta entonces habían hecho de la noción de libido la ley de su pensamiento.
El Principio de Nirvana.
Esta aportación, paradójicamente nueva, incluso escandalosa cuando se expresa como acabo de hacerlo, no es por otra parte sino una extensión del principio del placer, tal como Freud lo caracteriza por el retorno a cero de la tensión.
Así es, no hay retorno a cero más radical que la muerte. Sólo que, como ustedes pueden observar, esta formulación del principio del placer, nos vemos de todas formas obligados, para distinguirla, a situarla más allá del principio del placer.
[…] Freud, … tenía cierta tendencia bastante deplorable a recibir fácilmente sugerencias de la constelación femenina que se había formado a su alrededor, cuyos miembros se consideraban continuadoras o ayudas de su pensamiento. Así, bastaba con que una persona como Bárbara Low le propusiera un término tan mediocremente adaptado, me atrevo a decir, como el de Nirvana principie, para que él le diera su sanción.
La relación que pueda haber entre el Nirvana y la noción del retorno de la naturaleza a lo inanimado es como mucho una aproximación, pero como Freud se conformó, conformémonos nosotros también.
En todo caso, si se admite que el principio del placer es volver a la muerte, el placer efectivo, el placer del que nos ocupamos concretamente. requiere otra clase de explicaciones. Es preciso que algún truco de la vida haga creer a los sujetos, por decirlo así, que si están ahí es para su propio placer.
Volvemos así a la mayor trivialidad filosófica, a saber, que es el velo de Maya -ilusión- lo que nos mantendría con vida gracias a que nos engaña. Más allá de esto, la posibilidad de alcanzar, ya sea el placer, ya sea placeres. Dando toda clase de rodeos, se basaría en el principio de realidad. Eso sería el más allá del principio del placer.
[En suma] Este, es el más allá del principio del placer, y no le es preciso a Freud [más] que eso para modificar, justificar la existencia de lo que él llama la “Reacción Terapéutica Negativa” -RTN.
Esta reacción terapéutica negativa no es una especie de reacción estoica del sujeto. Se manifiesta mediante toda clase de cosas extraordinariamente molestas tanto para él como para nosotros y para su entorno. Son tan molestas, incluso, que después de todo no haber nacido puede parecer mejor suerte para todo lo que ha llegado al ser.
La frase que acaba articulando Edipo, su ………, como el término último que da el sentido culminante de la aventura trágica, lejos de abolirla por el contrario la eterniza, por la simple razón de que si Edipo no pudiera llegar a enunciarla no sería el héroe supremo que es. Si se perenniza, sí es un héroe, es precisamente porque finalmente la articula.
Lo que Freud nos descubre como el Más allá del principio de placer es que puede haber, así es, una aspiración última al reposo y a la muerte eterna, pero, en nuestra experiencia, … encontramos el carácter específico de la reacción terapéutica negativa en la forma de aquella tendencia irresistible al suicidio que se hace reconocer en las últimas resistencias con las que nos enfrentamos en sujetos más o menos caracterizados por el hecho de haber sido niños no deseados. Incluso a medida que se articula mejor para ellos aquello que hará que se acerquen a su historia de sujeto, rehúsan cada vez más entrar en el juego. Quieren literalmente salir de él. No aceptan ser lo que son, no quieren saber nada de esa cadena significante en la que sólo a disgusto fueron admitidos por su madre.
Lo que como analistas se nos revela aquí en estos casos, se encuentra también exactamente en los otros, la presencia de un deseo que se articula, y que se articula no sólo como deseo de reconocimiento sino como reconocimiento de un deseo.
El significante es su dimensión esencial. Cuanto más se afirma el sujeto con ayuda del significante como queriendo salir de la cadena significante, más se mete en ella y en ella se integra. más se convierte él mismo en un signo de dicha cadena. Si la anula, se hace, él, más signo que nunca.
Y esto por una simple razón —precisamente, tan pronto el sujeto está muerto se convierte para los otros en un signo eterno, y los suicidas más que el resto. Por eso, ciertamente, el suicidio posee una belleza horrenda que lleva a los hombres a condenarlo de forma tan terrible, y también una belleza contagiosa que da lugar a esas epidemias de suicidio de lo más reales en la experiencia.
Una vez más, en Más allá del principio del placer, Freud destaca el deseo de reconocimiento como el fondo de lo que constituye nuestra relación con el sujeto. Y después de todo, en lo que Freud llama el más allá del principio del placer, ¿hay alguna otra cosa que la relación fundamental del sujeto con la cadena significante?
El principio de Nirvana [continuación]
Si reflexionan ustedes con cuidado, recurrir a una pretendida inercia de la naturaleza humana como modelo de aquello a lo que aspiraría la vida, es una idea que debe hacernos sonreír ligeramente en el punto donde nos encontramos. En materia de retorno a la nada, nada es menos seguro.
Por otra parte, el propio Freud, en … el artículo «El problema económico del masoquismo», donde vuelve a mencionar su Más allá del principio del placer —nos indica que si el retorno a Ja naturaleza inanimada es efectivamente concebible como el retorno al nivel más bajo de tensión, al reposo, nada nos asegura que, en la reducción a la nada, también ahí, por así decirlo, no se mueva algo, que en el fondo no se encuentre el dolor de ser.
Este dolor, no lo hago surgir yo, no lo extrapolo, nos lo indica Freud como el último residuo del vínculo entre Tánatos y Eros. Sin duda, mediante la agresividad motriz del sujeto para con lo que lo rodea, Tánatos consigue liberarse, pero algo queda en el interior del sujeto en Ja forma de aquel dolor de ser que a Freud le parece vinculado con Ja propia existencia del ser vivo.
Ahora bien, nada demuestra que este dolor se limite a los vivos, de acuerdo con todo lo que ahora sabemos sobre una naturaleza animada, corrompida, en fermentación, en ebullición, incluso explosiva, muy distinta de lo que hasta ahora podíamos imaginar.
Reacción Terapéutica Negativa -RTN (continuación)
En cambio, lo que no tenemos que imaginar, lo que podemos palpar, es que el sujeto, en su relación con el significante, a veces, cuando se le pide que se constituya en el significante, puede negarse. Puede pronunciar un —No, no seré un elemento de la cadena. Esto es verdaderamente el fondo.
Así es, ¿qué hace el ·sujeto siempre que de algún modo se niega a pagar una deuda que no ha contraído? No hace más que perpetuarla. El efecto de sus sucesivas negativas es que la cadena se reanima, y él se encuentra cada vez más atado a esa misma cadena.
Esa necesidad interna [La Absagungzwang], de repetir la misma negativa, ahí es donde Freud nos muestra el último motor de todo lo que, del inconsciente, se manifiesta en forma de Ja reproducción sintomática.
Esto, nada menos, es preciso para comprender qué hace que el significante, tan pronto es introducido, tenga un valor doble. ¿Cómo se siente afectado el sujeto, como deseo, por el significante? —porque él es quien resulta abolido, y no el otro, con el látigo imaginario y, por supuesto, significante.
En cuanto deseo, siente que es blanco de algo que de hecho lo consagra y lo valoriza, y profanándolo al mismo tiempo. Siempre hay en el fantasma masoquista un lado degradante y profanatorio que implica, al mismo tiempo, la dimensión del reconocimiento y la forma prohibida de relación del sujeto con el sujeto paterno. Esto es lo que constituye el fondo de la parte desconocida del fantasma.
El acceso del sujeto al carácter radical de doble sentido del significante se ve facilitado por lo siguiente: … No podemos ignorar que el rival no interviene pura y simplemente en la relación triangular, sino que se presenta ya en el nivel imaginario como un obstáculo radical.
Pero la rivalidad con el otro no lo es todo, pues también está la identificación con el otro. En otros términos, la relación que liga al sujeto con toda imagen del otro tiene un carácter fundamentalmente ambiguo, constituye una introducción del todo natural del sujeto al movimiento de báscula que. en el fantasma, lo conduce al lugar que le correspondía al rival, donde, en adelante, el mismo mensaje le llegará con un sentido completamente opuesto.
Entonces vemos esto, que nos hace comprender mejor de qué se trata —si se organizan y se estructuran los fantasmas consecutivos. es porque una parte de la relación queda ligada al yo (moi) del sujeto.
No faltan razones para que precisamente en esta dimensión, entre el objeto materno primitivo y la imagen del sujeto —dimensión donde se despliega toda la gama de intermediarios en la que se constituye la realidad— acaben situándose todos esos otros que son el soporte del objeto significativo. es decir. el látigo. A partir de este momento, el fantasma en su significación —quiero decir el fantasma donde el sujeto aparece como niño pegado— se convierte en la relación con el Otro por quien se trata de ser amado, en tanto que éste mismo no es reconocido en cuanto tal.
Hoy les he hecho recorrer un camino que no era menos difícil que el que les hice recorrer la última vez. Para controlar su valor y su validez. Esperen a lo que pueda decirles en adelante.
El presunto masoquismo femenino.
Para terminar con una breve indicación sugerente, les haré la siguiente observación que les mostrará cómo se aplican nuestros términos. Se dice habitualmente en el análisis que la relación con el hombre supone por parte de la mujer cierto masoquismo. Es uno de aquellos errores de perspectiva a los que nos conduce constantemente no sé qué deslizamiento de nuestra experiencia hacia la confusión y hacia lo más trillado.
No porque los masoquistas manifiesten en sus relaciones con su pareja ciertos signos o fantasmas de una posición típicamente femenina, la relación de la mujer con el hombre es, inversamente, una relación masoquista. La noción de que, en las relaciones del hombre con la mujer, la mujer es alguien que recibe golpes, muy bien puede ser una perspectiva del sujeto masculino en su interés por la posición femenina.