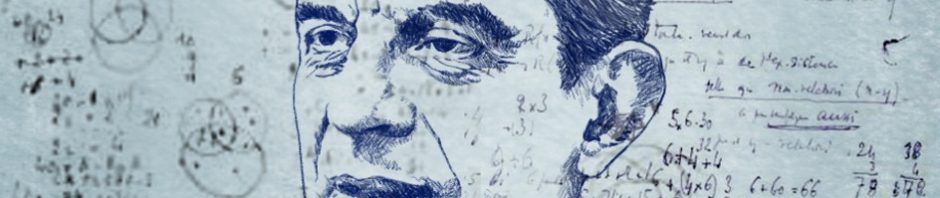Sigmund Freud, Melanie Klien, Donald Winnicott, Objeto transicional, Lo imaginario lo simbólico lo real.
Ahora trataremos de inscribir el caso del otro día, el de la joven homosexual, en nuestro esquema de la relación cruzada del sujeto con el Otro.

La joven homosexual de Sigmund Freud. Margarethe Csonka Trautenegg, seudónimo de Sidonie Csillag,
En el eje S-A debe revelarse, debe establecerse la significación simbólica, toda la génesis actual del sujeto.
En la interposición imaginaria a-a’ es donde el sujeto encuentra su condición, su estructura, de objeto, que el mismo reconoce a este título, instalada en una cierta yoidad con respecto a los objetos que le resultan inmediatamente atrayentes y corresponden a su deseo, en la medida de su implicación en los carriles imaginarios constituidos por lo que se llaman sus fijaciones libidinales.
Aunque hoy no llevaremos hasta el final este ejercicio, tratemos de resumirlo. Pueden distinguirse cinco tiempos en los fenómenos mayores de la instauración de esta perversión —no importa si la consideramos fundamental o adquirida.
En este caso, sabemos cuándo se insinuó, cuando se estableció y luego cuando se precipitó, tenemos sus mecanismos y tenemos su punto de partida. Se trata de una perversión de constitución tardía, lo que no significa que no tuviera sus premisas en fenómenos primordiales. Tratemos de entender los caminos que el propio Freud desbrozó.
Estado primordial según Freud.
Empecemos por un estado que es primordial. En el momento de la pubertad, hacia los trece o catorce años, esta joven adore a un objeto, a un niño que cuida y con quien está unida por vínculos afectivos. Se muestra así a los ojos de todos particularmente bien orientada en la dirección que esperan, la vocación típica de la mujer, o sea la maternidad.
A partir de esta base, se produce luego algo que ocasiona en ella como un giro en redondo y la lleva a interesarse por objetos de amor marcados por el signo de la feminidad. Se trata de mujeres en situación más o menos materna, neomaternizante.
Finalmente, se verá llevada a una pasión, calificada literalmente de devoradora, por aquella persona a quien nos designan como la dama, y no sin razón. A esta dama, la trata en efecto en un estilo altamente elaborado de las relaciones caballerescas y propiamente masculinas, una pasión que se entrega sin exigencia, ni deseo, ni esperanza siquiera de reciprocidad, como un don, proyectándose el amante más allá de cualquier manifestación de la amada. En suma, tenemos aquí una de las formas más características de la relación amorosa en sus formas más exquisitamente cultivadas.
¿Como concebir esta transformación?
Les he dado el primer tiempo y el resultado—entre los dos se ha producido algo. Freud no dice que. Vamos a retomarlo y a implicarlo en los propios términos que han servido para analizar la posición.
La fase fálica.
Partamos de la fase fálica de la organización genital. ¿Qué sentido tiene lo que nos dice Freud? Justo antes del período de latencia, el sujeto infantil, masculino o femenino, llega a la fase fálica, que indica el punto de realización de lo genital. Todo está ahí, incluso la elección de objeto.
Pero de todos modos hay algo que no está, a saber, la plena realización de la función genital, realmente estructurada y organizada. Aún permanece en efecto un elemento… esencialmente imaginario, el predominio del falo, en virtud del cual hay para el sujeto dos tipos de seres en el mundo —los seres que tienen el falo y los que no lo tienen, es decir, que están castrados.
Otras tentativas de explicación.
Estas fórmulas de Freud sugieren una problemática de la que los diversos autores no consiguen salir cuando quieren justificarla por motivos supuestamente determinados en lo real para el sujeto, y así se ven obligados a recurrir a formas extraordinarias de explicación.
Ya les he dicho que iba a ponerlas entre paréntesis, pero su forma general puede resumirse más o menos así: Puesto que, como todo el mundo sabe, todo está ya adivinado e inscrito en las tendencias inconscientes, y el sujeto cuenta ya, por naturaleza, con la preformación de lo que hace adecuada la cooperación de los sexos, el predominio fálico ha de ser sin duda una especie de formación en cierto modo ventajosa para el sujeto, debe haber ahí un proceso de defensa.
Así es, en esta perspectiva no es nada inconcebible, pero esto sólo es desplazar el problema. Y efectivamente, los autores se enzarzan en una serie de construcciones que se limitan a remitir al origen toda la dialéctica simbólica y se vuelven cada vez más impensables a medida que se remontan al origen.
Continuación.
A nosotros nos resulta más fácil que a estos autores admitir que, en esta ocasión, el falo resulta ser el elemento imaginario —es un hecho y como tal hay que tomarlo— a través del cual el sujeto, en el plano genital, se introduce en la simbólica del don.
La simbólica del don.
La simbólica del don y la maduración genital, que son cosas distintas, están sin embargo vinculadas por un factor incluido en la situación humana real, a saber, las reglas instauradas por la ley con respecto al ejercicio de las funciones genitales, en la medida en que intervienen efectivamente en el intercambio interhumano.
Como las cosas se producen en este plano, la simbólica del don y la maduración genital están estrechamente vinculadas. Pero esto no tiene para el sujeto ninguna coherencia interna, biológica, individual. Por el contrario, se comprueba que el fantasma del falo, en el nivel genital, adquiere su valor en el interior de la simbólica del don. Freud insiste en ello —el falo no tiene, por una buena razón, el mismo valor para quien posee realmente el falo, o sea el niño macho, y para el niño que no lo posee, o sea el niño hembra.
El niño hembra, si se introduce en la simbólica del don es mientras que no posee el falo. En la medida en que ella faliciza la situación, es decir que se trata de tener o no tener el falo, entra en el complejo de Edipo.
El niño, como subraya Freud, no es tanto que entre, sino que así es como sale. Al final del complejo de Edipo, cuando realiza en determinado plano la simbólica del don, es preciso que haga donde lo que tiene.
La niña, si entra en el complejo de Edipo, es porque eso que no tiene debe encontrarlo en el complejo de Edipo.
Lo que no tiene.
¿Qué quiere decir lo que no tiene?
Aquí estamos ya en el nivel donde un elemento imaginario entra en una dialéctica simbólica. Ahora bien, en una dialéctica simbólica lo que no se tiene existe tanto como todo lo demás. Simplemente, esta marcado con el signo menos.
La niña entra pues con el menos, como el niño entra con el más. De todos modos, tiene que haber algo para que se pueda poner un más o un menos, presencia o ausencia. Se trata del falo, eso es lo que está en juego. He aquí, nos dice Freud, porque mecanismo se produce la entrada de la niña en el complejo de Edipo.
En el interior de esta simbólica del don, se pueden dar toda clase de cosas a cambio, tantas cosas, ciertamente, que por eso mismo vemos tantos equivalentes del falo en los síntomas.
¿Porqué intervienen tantos elementos de las relaciones pregenitales en la dialéctica edípica?
Freud va más lejos todavía, como verán ustedes indicado en su Pegan a un niño en términos claros y contundentes. ¿Por qué intervienen tantos elementos de las relaciones pregenitales en la dialéctica edípica?
¿Por qué tienden a producirse frustraciones a nivel anal y oral, que realizan las frustraciones, los accidentes, los elementos dramáticos de la relación edípica, Si de acuerdo con las premisas eso debería satisfacerse únicamente en la elaboración genital?
La respuesta de Freud apunta a: “lo que tiene de oscuro para el niño eso que se produce en el nivel genital y, por supuesto, él no ha experimentado —los objetos que forman parte de las relaciones pregenitales, dice, son más accesibles a representaciones verbales, Wortvorstellungen.” —ideas de palabras.
Sí, Freud llega a decir que, si los objetos pregenitales intervienen en la dialéctica edípica, es porque se prestan más fácilmente a las representaciones verbales. El niño puede decirse con mayor facilidad que lo que el padre le da a la madre es, por ejemplo, su orina, porque el conoce muy bien el uso y la función de la orina, además de su existencia como objeto.
Es más fácil simbolizar, es decir añadirle un signo más o menos, un objeto que ya ha alcanzado cierta realización en la imaginación del niño. Sin embargo, esto sigue siendo difícil de aprehender y de difícil acceso para la niña.
En cuanto a la niña, su primera introducción en la dialéctica del Edipo se debe, según Freud, a que el pene que desea es el niño que espera recibir del padre, a modo de un sustituto. Pero en el ejemplo que nos ocupa, el de la joven homosexual, se trata de un niño real. La niña cuida a un niño consistente que interviene en el juego.
La joven homosexual en el Esquema L
Por otra parte, ¿qué satisface en ella este niño que cuida? La sustitución imaginaria fálica por medio de la cual, como sujeto, se constituye, sin saberlo, como madre imaginaria.
Si se satisface cuidando de este niño, es ciertamente para adquirir así el pene imaginario del que esta fundamentalmente frustrada, lo que indico poniendo el pene imaginario bajo el signo menos.
Me limito a destacar lo característico de la frustración original —todo objeto introducido mediante una frustración realizada sólo puede ser un objeto que el sujeto tome en esta posición ambigua que es la de la pertenencia a su propio cuerpo.
Si lo subrayo, es porque a propósito de las relaciones primordiales del niño y la madre, suele ponerse todo el énfasis en el aspecto pasivo de la frustración. Sostienen que el niño experimenta por primera vez la relación del principio del placer y el principio de realidad en las frustraciones que sufre por parte de la madre, y a continuación se ve que emplean indistintamente los términos de frustración del objeto y perdida del objeto de amor.
Ahora bien, si en algo he insistido en las lecciones anteriores, ha sido en la bipolaridad o la oposición tan marcada que hay entre el objeto real mientras que el niño puede ser privado de él, o sea el seno de la madre, y por otra parte, la madre, a la vez que por su posición puede conceder o no conceder ese objeto real.
Melanie Klein.
Esta distinción entre el seno y la madre como objeto total la hace Melanie Klein.
Ella distingue ciertamente los objetos parciales, por una parte, y por otra la madre, instituida como un objeto total, y crea en el niño la famosa posición depresiva. Es una forma de ver las cosas.
Pero así se elude algo, y es que estos dos objetos no son de la misma naturaleza.
Así es, resulta que la madre, como agente, es instituida por la función de la llamada —(que la madre es tomada, ya en su forma más rudimentaria, como un objeto marcado y connotado por la posibilidad de un más o de un menos, como presencia o ausencia)— que la frustración realizada por cualquier cosa relacionada con la madre es frustración de amor.
Que todo lo que proviene de la madre en respuesta a esta llamada es don, es decir, algo distinto que el objeto.
En otros términos, hay una diferencia radical entre:
—por una parte, el don como signo de amor, que apunta radicalmente a algo distinto, un más allá, el amor de la madre, y
—por otra el objeto, sea cual sea, que viene a satisfacer las necesidades del niño.
La frustración del amor y la frustración del goce son dos cosas distintas:
—La frustración del amor está en sí misma preñada de todas las relaciones intersubjetivas que a continuación podrán constituirse.
—La frustración del goce no lo está, de ninguna manera.
Contrariamente a lo que suele decirse, no es la frustración del goce lo que engendra la realidad, como muy bien vio el señor Winnicott, desde luego, con la confusión habitual que se lee en la literatura analítica.
No podemos fundar ninguna génesis de la realidad en el hecho de que el niño tenga o no tenga el pecho. Si no tiene el pecho, tiene hambre y sigue gritando. Dicho de otra manera, ¿qué produce la frustración del goce? Produce a lo sumo un relanzamiento del deseo, pero ninguna clase de constitución de objeto, de ningún modo.
Esto precisamente lleva al señor Winnicott a indicarnos algo que en verdad puede captarse en el comportamiento del niño como ilustración de un progreso efectivo, progreso que requiere una explicación original.
Donald Winnicott.
Si el niño fomenta la imagen fundamental del pecho de la madre, o cualquier otra imagen, no es simplemente porque sea privado de él. Es preciso tomar a la imagen en sí misma como una dimensión original. No es el pecho, sino su extremo, lo esencial en este caso, el pezón. A él se le sustituye y se le superpone el falo. Ambos tienen en común la característica de hacer que nos fijemos en ellos, porque se constituyen como imágenes.
Lo que en el niño sigue a la frustración del objeto de goce es una dimensión original que se mantiene en el sujeto en el estado de relación imaginaria.
No es simplemente un elemento polarizador del impulso del deseo, como el señuelo que siempre orienta los comportamientos del animal. Hay algo significativo en las plumas o en las aletas del adversario que hace de el un adversario, y siempre se puede localizar lo que individualiza la imagen en lo biológico.
Esto se encuentra presente, sin lugar a dudas, en el hombre, pero con otro acento, observable en el niño, para quien las imágenes se remiten a la imagen fundamental que determine su condición total. Se trata de esa forma total o global a la que él se adhiere, la forma del otro, imagen en torno a la cual pueden agruparte o segregarse los sujetos, como pertenencia o no pertenencia.
En suma, el problema no es saber en qué grado, mayor o menor, se elabora el narcisismo, concebido de entrada como un autoerotismo imaginado e ideal, sino por el contrario reconocer cual es la función del narcisismo original en la constitución de un mundo objetal propiamente dicho. Por eso Winnicott se fija en esos objetos que él llama transicionales.
Sin ellos, no tendríamos ningún testimonio de cómo puede el niño constituir un mundo a partir de sus frustraciones
Por supuesto, el niño constituye un mundo, pero no debiera decirse que lo trace a propósito del objeto de sus deseos, del cual se vio frustrado en el origen.
Constituye un mundo en la medida en que, al dirigirse hacia el objeto que desea, puede encontrarse con algo contra lo que tropieza, o algo con lo que se quema. No es de ningún modo un objeto engendrado de ninguna manera por el objeto del deseo, no se trata de algo modelado por las etapas del desarrollo del deseo instituido y organizado en el desarrollo infantil. Es algo distinto.
El objeto, en la medida en que es engendrado por la frustración, nos lleva a admitir la autonomía de la producción imaginaria en su relación con la imagen del cuerpo. Es un objeto ambiguo, que se encuentra entre las dos y a propósito del cual no se puede hablar ni de realidad ni de irrealidad.
Así es como se expresa con mucha pertinencia el señor Winnicott, aunque lamentablemente, en vez de abordar el problema inaugurado por la introducción de este objeto en el orden de lo simbólico, se encuentra haciéndolo como a pesar suyo, porque a eso se llega por fuerza cuando se tome este camino.
Los objetos transicionales son esos objetos, medio reales, medio irreales a los que el niño se aferra por medio de una especie de enganche, como por ejemplo una puntita de su sabana o de un babero. Esto no se observa en todos los niños, pero sí en la mayoría. El señor Winnicott ve muy bien la relación terminal de estos objetos con el fetiche, que llama erróneamente fetiche primitivo, pero en efecto es su origen.
El señor Winnicott no anda desencaminado, la vida se sitúa ciertamente en medio de todo esto. ¿Cómo podría organizarse todo lo demás si no fuera por esto?
Para terminar, volvamos al caso de nuestra joven enamorada, de quien nos dicen que tiene su objeto transicional, el pene imaginario, cuando cuida a su niño. ¿Qué es preciso para que pase al tercer tiempo, es decir a la segunda etapa de las cinco situaciones que hoy no vamos a recorrer?
Es homosexual y ama como un hombre, nos dice Freud, mannliches Typus —aunque el traductor lo haya traducido por femenino—, se encuentra en la posición viril.
Esto se traduce también en nuestro esquema —el padre, que estaba en el Otro con mayúscula en la primera etapa, pasa al yo (moi).
En a’, está la dama, el objeto de amor que ha sustituido al niño. En A, el pene simbólico, es decir, lo que, en el amor, en su punto más elaborado, está más allá del sujeto amado. Lo que se ama en el amor es, en efecto, lo que está más allá del sujeto, literalmente lo que no tiene. Si la dama es amada, lo es precisamente porque no tiene el pene simbólico, pero lo tiene todo para tenerlo, siendo como es el objeto predilecto de todas las adoraciones del sujeto.
Se ha producido pues una permutación que hace pasar al padre simbólico a lo imaginario, por identificación del sujeto con la función del padre.
Simultáneamente, la dama real se traslada aquí, a la derecha [por proyección], a título de objeto de amor, precisamente porque tiene ese más allá, el pene simbólico, que al principio se encontraba en el plano imaginario.
¿Qué ha ocurrido entretanto?
La característica de la observación, que aparece en el segundo tiempo y volvemos a encontrar en el cuarto, es que ha habido, en el plano de la relación imaginaria, una introducción de la acción real del padre, este padre simbólico que estaba ahí en el inconsciente.
Así es, el deseo del pene es sustituido en la niña por el hijo que va a recibir del padre, un niño imaginario o real… es bastante inquietante que sea real.
Mientras el padre, por su parte, permanece inconsciente como progenitor, y [con tanto mayor motivo] que el niño es real… resulta que el padre da realmente un niño, no a la hija, sino a su madre.
Ahora bien, la joven le habla encontrado un sustituto real al niño inconscientemente deseado, sustituto en el que encontraba una satisfacción, rasgo demostrativo en ella de una acentuación de la necesidad, que da a la situación su dramatismo.
Se entiende entonces que el sujeto sufriera una frustración muy particular cuando el niño real proveniente del padre como simbólico le fue dado a su propia madre.
He aquí lo característico de la observación.
Cuando se dice que el motivo de que las cosas se precisaran en el sentido de una perversión es alguna acentuación de los instintos, o de las tendencias, o de determinada pulsión primitiva, ¿se distinguen bien estos tres elementos, absolutamente esenciales, a condición de poder diferenciarlos, que son lo imaginario, lo simbólico y lo real?
Pueden observar ustedes que, si la situación se revelo, por razones muy estructuradas, como una relación de celos, y si la satisfacción imaginaria a la que se habla entregado la chica se hizo insostenible, fue por la introducción de un real, un real que respondía a la situación inconsciente en el plano de lo imaginario.
Por una especie de interposición, el padre se realice ahora en el plano de la relación imaginaria y no ya como padre simbólico. Entonces se instaura otra relación imaginaria, que la joven completa como puede.
Esta relación está marcada por el hecho de que lo que estaba articulado de forma latente en el Otro con mayúscula, empieza a articularse de forma imaginaria, al modo de la perversión, y por otra parte, si esto acaba en una perversión es por este mismo motivo y por ningún otro La joven se identifica con el padre y desempeña su papel. Se convierte ella misma en el padre imaginario. Se queda igualmente con su pene y se aferra a un objeto que no tiene, un objeto al que ella deberá darle necesariamente eso que no tiene.
Esta necesidad de centrar el amor no en el objeto, sino en lo que el objeto no tiene, nos sitúa precisamente en el corazón de la relación amorosa y el don. Se trata de algo que el objeto no tiene y que trace necesaria la tercera constelación de la historia de este sujeto.
La próxima vez seguiremos a partir de este punto, para profundizar en la dialéctica del don en la experiencia primordial que de ella tiene el sujeto, y también para ver su otra cara, la que hace un momento hemos dejado de lado. Pues si he acentuado las paradojas de la frustración del lado del objeto, todavía no he dicho que resulta de la frustración de amor, que significa en sí misma.