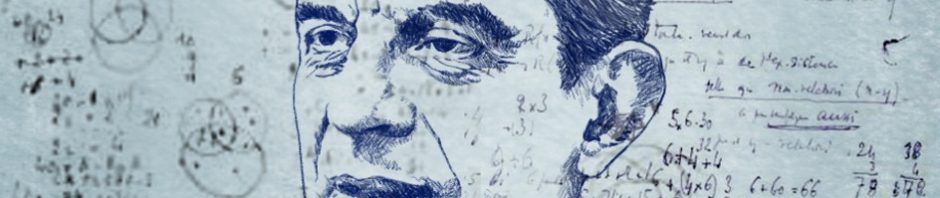El psicoanálisis y sus conceptos. Una verdad inaprehensible por el saber ligado. Forma y símbolo.
La vez pasada efectué una introducción al problema que espero profundizaremos juntos este año, es decir, el yo en la teoría freudiana.
No es ésta una noción que se identifique con el yo de la teoría clásica tradicional,… sin que, teniendo en cuenta lo que añade, el yo cobra en la perspectiva freudiana un valor funcional muy distinto.
Al respecto el psicoanálisis tiene valor de revolución copernicana. Toda la relación del hombre consigo mismo cambia de perspectiva con el descubrimiento freudiano, y de esto se trata en la práctica, tal como la realizamos todos los días.
La idea de un desarrollo individual unilineal, preestablecido, con etapas que se presentan cada una a su turno conforme a una tipicidad determinada, es pura y simplemente el abandono, el escamoteo, el camuflaje, para ser exactos la denegación, incluso la represión, de la contribución esencial del análisis.
Si el psicoanálisis no es los conceptos en los que se formula y se trasmite, no es psicoanálisis, es otra cosa, pero entonces hay que decirlo… Pero los conceptos del psicoanálisis están ahí, y por su causa el psicoanálisis dura.
En todo saber hay, una vez constituido, una dimensión de error, la de olvidar la función creadora de la verdad en su forma naciente… Pero no podemos olvidarlo nosotros, analistas, que trabajamos en la dimensión de esa verdad en estado naciente…. Vaya y pase que se la olvide en el dominio experimental, ya que éste se encuentra asociado a actividades puramente operativas… . Pero no podemos olvidarlo nosotros, analistas, que trabajamos en la dimensión de esa verdad en estado naciente.
Lo que descubrimos en el análisis está a nivel de la orthodoxa –conocimiento verdadero. Todo lo que se opera en el campo de la acción analítica es anterior a la constitución del saber, lo cual no impide que operando en este campo, hayamos constituido un saber, que incluso mostró ser excepcionalmente eficaz; cosa muy natural, pues toda ciencia surge de una utilización del lenguaje que es anterior a su constitución, y la acción analítica se desenvuelve en esta utilización del lenguaje.
También a esto se debe que cuanto más sabemos, mayores son los riesgos. Todo lo que les enseñan, de modo más o menos pre-digerido, en los pretendidos institutos de psicoanálisis estadios sádico, anal, etc.-, todo eso es desde luego muy útil, sobre todo para los que no son analistas. Sería estúpido que un psicoanalista los descuidara sistemáticamente, pero es preciso que sepa que no es ésa la dimensión en la que opera.
El psicoanalista debe formarse, moldearse en un dominio diferente de aquel en que se sedimenta, en que se deposita el saber que poco a poco se va formando en su experiencia.
Las palabras fundadoras, que envuelven al sujeto, son todo aquello que lo ha constituido, sus padres, sus vecinos, toda la estructura de la comunidad, que lo han constituido no sólo como símbolo, sino en su ser. Son leyes de nomenclatura las que determinan al menos hasta cierto punto y canalizan las alianzas a partir de las cuales los seres humanos copulan entre sí y acaban por crear, no sólo otros símbolos, sino también seres reales que, al llegar al mundo, de inmediato poseen esa pequeña etiqueta que es su nombre, símbolo esencial en cuanto a lo que les está reservado…. El análisis es eso.
Más allá del principio del placer. –Lefevre Pontalis-
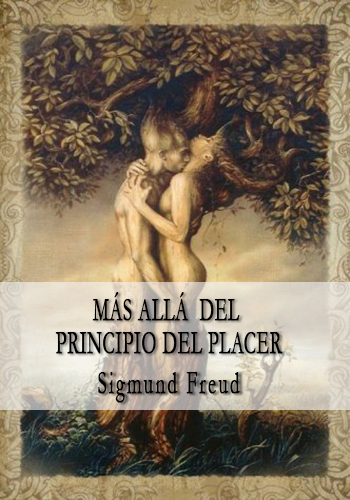
Este es un ensayo donde Freud descubre que el predominio del principio del placer, que él había establecido originariamente, ligado al principio de constancia, según el cual el organismo tiene que poder reducir las tensiones a un nivel constante, que dicho principio no es exclusivo,… Es como si de algún modo se viera compelido por una cantidad de hechos a ir más allá de lo afirmado en un principio. Pero en este texto, que hasta hoy yo desconocía, Freud se muestra incómodo.
Primero, están los sueños de los traumatizados, es decir que, hecho curioso, en las neurosis traumáticas siempre habrá una reaparición del sueño de la situación traumática. De suerte que la idea del sueño como realización alucinatoria de deseo se viene abajo.
Segundo, los juegos que los niños repiten indefinidamente. Está el célebre ejemplo del niño de dieciocho meses que es dejado por su madre, y que una y otra vez arroja un objeto y lo recupera, proceso de redesaparición, reaparición. El niño intenta asumir un papel activo en esta situación.
Tercero, lo que sucede en la situación transferencial, donde el analizado produce una y otra vez determinados sueños, siempre los mismos. De una manera general, es llevado a repetir en lugar de, simplemente, rememorar. Como si la resistencia no procediera, según creyó Freud al principio, únicamente de lo reprimido, sino únicamente del yo.
Y así ve modificada su primera concepción de la transferencia. Esta ya no se define sólo como el producto de una disposición a la transferencia, sino de una compulsión de repetición.
En síntesis, estos hechos inducen a Freud a objetivar, y a pasar a la afirmación de que hay algo diferente del principio del placer, que hay una tendencia irresistible a la repetición que trascendería el principio del placer y el principio de realidad, el cual, aunque opuesto en cierto modo al principio de placer, lo completaría en el seno del principio de constancia. Es como si, al lado de la repetición de las necesidades, hubiera una necesidad de repetición que Freud, más que introducir, constata.
Algo que me sorprendió… es que la tendencia a la repetición aparece definida de una manera contradictoria.
Aparece definida por su meta, y su meta,(si tomamos el ejemplo del juego del niño), parece ser la de dominar aquello que está amenazando un cierto equilibrio, asumir un papel activo, triunfar sobre conflictos no resueltos.
Aquí la tendencia a la repetición se presenta como generadora de tensión, como factor de progreso, mientras que el instinto, en el sentido en que Freud lo dice, es, por el contrario, un principio de estancamiento. La idea central es que la tendencia a la repetición modifica la armonía preestablecida entre principio de placer y principio de realidad que conduce a integraciones cada vez más amplias, que es, por tanto, factor de progreso humano. Con esto el título del artículo queda justificado. La compulsión de repetición estaría más allá del principio del placer, pues sería la condición de un progreso humano en lugar de ser, como el principio del placer, un elemento de seguridad.
Si pasamos al otro punto de vista, y dejamos de definir la tendencia de repetición por su meta para pasar a hacerlo por su mecanismo, se presenta como puro automatismo, como regresión. Para ilustrar este aspecto Freud toma muchos ejemplos extraídos de la biología. El aspecto tensión queda ilustrado por los progresos humanos, y el aspecto regresión por el fenómeno de higiene alimentaria.
Tal es la construcción que creí percibir entre la tendencia a la repetición como factor de progreso y la tendencia a la repetición como mecanismo. No debe renunciarse a describir esta repetición en términos biológicos para comprenderla en términos únicamente humanos. El hombre es llevado a dominarla con su muerte, su estancamiento, su inercia, en la que siempre puede recaer.
Dicha inercia podría estar representada por el yo, que Freud define explícitamente como el núcleo de las resistencias en la transferencia.
Esto constituye un paso en la evolución de su doctrina: el yo en el análisis, es decir, en una situación que vuelve a cuestionar el equilibrio precario, la constancia, el yo presenta la seguridad, el estancamiento, el placer. De suerte que la función de ligazón antes mencionada no definiría a todo sujeto. El yo, cuya tarea principal es transformar todo en energía secundaria, en energía ligada, no definirá a todo sujeto, y de ahí la aparición de la tendencia a la repetición.
El problema de la naturaleza del yo podría ser enlazado a la función del narcisismo.
También aquí encontré ciertas contradicciónes en Freud, quien a veces parece identificarlo con el instinto de conservación y en ocasiones habla de él como de una especie de búsqueda de la muerte.
Esto es, poco más o menos, lo que quería decir. –Lefevre-Pontalis.
LACAN. ¿Ha resultado esto, dentro de su brevedad, suficientemente inteligible?
LACAN: Por breve que haya sido, estimo que la forma en que Pontalis ha presentado el problema es digna de atención, porque apunta realmente a lo central de las ambigüedades con que tendremos que vérnoslas, al menos en los primeros pasos de nuestro intento por comprender la teoría freudiana del yo
Usted habló del principio de placer como equivalente a la tendencia a la adaptación. No se le pasará por alto que esto es lo que precisamente puso después en tela de juicio. Hay una profunda diferencia entre el principio del placer y otra cosa que presenta con él una diferencia, como estos dos vocablos ingleses que pueden traducir la palabra necesidad: need y drive..
Planteó usted bien el problema afirmando que una cierta forma de hablar de esto implica la idea de progreso. Quizá lo que no recalcó bastante es que la noción de tendencia a la repetición en tanto que drive se opone, explícitamente, a la idea de que en la vida haya cosa alguna que tienda al progreso, contrariamente al enfoque del optimismo tradicional, del evolucionismo, lo cual deja enteramente abierta la problemática de la adaptación y hasta, diría yo, de la realidad hasta, diría yo, de la realidad.
Hizo muy bien en señalar la diferencia entre el registro biológico y el registro humano. Pero esto sólo ofrece interés si se advierte que el problema de este texto nace precisamente de la confusión entre ambos registros. No hay texto que cuestione en más alto grado el sentido mismo de la vida. Ello desemboca en una confusión, diría casi radical, entre la dialéctica humana y algo que está en la naturaleza. Hay ahí un término que usted no ha pronunciado, y que sin embargo era absolutamente esencial, el de instinto de muerte.
Mostró usted con gran acierto que esto no es, simplemente, metafísica freudiana. Aquí está totalmente implicada la cuestión del yo. Se limitó usted a esbozarla; de lo contrario, habría realizado aquello por donde les voy a llevar este año.
La próxima vez abordaré la cuestión del yo y del principio del placer, es decir que tomaré a un tiempo lo que aparece al final de la interrogación de Pontalis, y lo que éste encontró al comienzo.